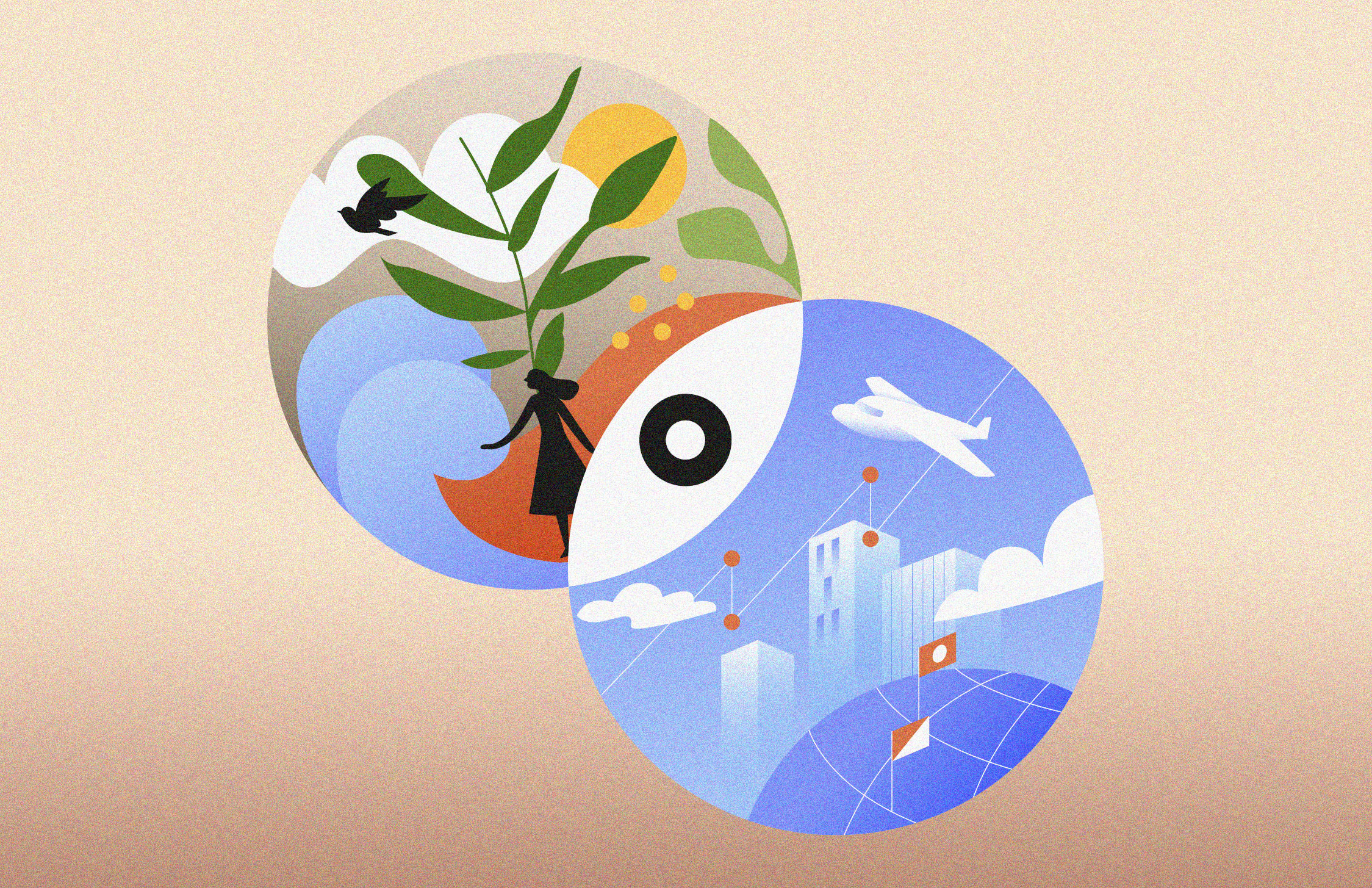Desde la época colonial, lo pueblos indígenas de América Latina han enfrentado el extractivismo de los recursos naturales de sus territorios. Las desiguales relaciones de poder con estas comunidades fueron agudizando su situación de marginalidad e irrelevancia política en el seno de los nuevos estados nacionales. En las sociedades capitalistas actuales, muchas compañías multinacionales se han beneficiado de esta marginación histórica para imponer la explotación de los recursos por encima de las cosmovisiones indígenas, generando tensiones y conflictos con las comunidades locales.
Un ejemplo reciente es la resistencia de muchas comunidades indígenas ante las empresas mineras en el llamado “triángulo del litio” (Argentina, Chile, Bolivia). Los expertos estiman que esta región sudamericana concentra el 70% de las reservas mundiales de este mineral clave para la producción de baterías eléctricas y, por tanto, esencial para la transición energética. Empresas extranjeras de origen europeo, estadounidense, chino o ruso –entre otros—, compiten para obtener las concesiones para extraer el oro blanco de los territorios ancestrales de los indígenas, generando beneficios para las finanzas de los estados nacionales, pero dejando una huella ambiental onerosa en sus territorios.
Los estudios decoloniales problematizan la exclusión de los pueblos indígenas de los mercados globales, donde las multinacionales suelen verlos como actores marginales. Si bien estas corporaciones a menudo implementan programas de responsabilidad social corporativa (RSC), estas iniciativas suelen imponer su propio entendimiento de las relaciones de mercado sobre estas comunidades. Pero, ¿pueden las relaciones de mercado ser beneficiosas tanto para actores indígenas como para empresas?
Tratamos de responder a esta cuestión en el artículo “Indigenizing Brokerage: How Western Brokers Bridge Environment and Nature Worldviews in Global Market Relations” (Journal of Management Studies, 2025), coescrito con Urs Jäger y Silke Bucher (INCAE Business School). Nuestro estudio examina las cosmovisiones de los pueblos indígenas como base para analizar interacciones entre actores indígenas y occidentales.
El nombre del juego: Naturaleza vs medioambiente
En la visión occidental, la naturaleza se percibe como un lugar lleno de recursos explotables, donde la producción y el control tienen prioridad sobre la preservación. En cambio, las cosmovisiones indígenas tienden a enfocar las actividades económicas en armonía con las reglas de la naturaleza, limitando la producción para preservar el equilibrio ecológico.
Mientras que las empresas y los gobiernos suelen hablar del medioambiente, muchos pueblos indígenas hablan simplemente de naturaleza. En el primer caso, se trata de algo externo que se debe gestionar con base en datos, ciencia y eficiencia. En el segundo, se habla de una relación espiritual: los humanos y la naturaleza están entrelazados, se cuidan mutuamente.
Desde esta perspectiva, los pueblos indígenas se entienden a sí mismos como guardianes. Su actividad económica y de mercado solo es válida si no rompe este balance. Aprenden de la experiencia y del territorio. En cambio, el modelo occidental promueve la productividad, la estandarización y la velocidad, asumiendo que el conocimiento es universal y que puede aplicarse igual en cualquier lugar.
El reto de descolonizar los mercados
Debido a la hegemonía de las empresas occidentales y las estructuras coloniales heredadas, la visión del medioambiente tiende a imponerse sobre la visión de la naturaleza, generando relaciones de mercado que benefician desproporcionadamente a las multinacionales.
Así, los mercados globales, lejos de ser espacios neutros o inclusivos, siguen siendo vehículos del colonialismo moderno. Aunque hoy se hable de RSC o de desarrollo sostenible, las grandes corporaciones todavía influyen negativamente en la soberanía de los pueblos indígenas al imponer sus reglas del juego. Esto se basa en tres formas de dominación: la ocupación de territorios ancestrales, la transformación forzada de los saberes indígenas y la reinterpretación de sus historias económicas y de lo que significan las relaciones de mercado desde marcos occidentales.
A lo largo del tiempo, prácticas abiertamente coloniales como el despojo de tierras o la esclavitud han mutado en formas más sutiles, como la presión psicológica, la cooptación simbólica o incluso proyectos de ayuda bajo lógicas paternalistas.
¿Se pueden promover relaciones más equitativas?
Uno de los mayores desafíos en las relaciones comerciales entre empresas y comunidades indígenas es mediar entre las profundas diferencias de sus visiones del mundo. Algunos estudiosos decoloniales proponen que esta imposición puede contrarrestarse mediante el entendimiento intercultural. Esta perspectiva más optimista resuena con investigaciones que señalan la posibilidad de establecer relaciones mutuamente beneficiosas entre empresas multinacionales y pueblos indígenas.
Estos estudios documentan casos en los que las comunidades indígenas logran ejercer su autonomía participando en el comercio global de formas que honran su cosmovisión, generando relaciones más equitativas para los pueblos indígenas.
Para comprender cómo pueden lograrse tales relaciones, analizamos el papel de una firma intermediaria occidental encargada de tender puentes entre la visión del medioambiente de una multinacional y la de la naturaleza de comunidades indígenas proveedoras, considerando las asimetrías de poder en una cadena de suministro global.
Una visión más indígena de la RSC
Concretamente, realizamos un estudio de caso de un proyecto de responsabilidad social corporativa (RSC) impulsado por la empresa multinacional Trona (seudónimo), que compra banano orgánico a productores de una reserva indígena bribri en la zona rural de Costa Rica. Una consultora occidental llamada FUNDES (que se dedica a apoyar a MiPYMES a conectar de manera eficiente en cadenas de valor globales usualmente lideradas por multinacionales) actuó como broker cultural al ser contratada para construir relaciones de mercado mutuamente beneficiosas entre Trona y las comunidades bribris.
El beneficio mutuo de la intermediación ocurre cuando se logra la satisfacción de todos los actores involucrados, lo cual puede incluir valor económico, así como valor afectivo y relacional. Pero, ¿cómo pueden los brokers occidentales tender puentes entre cosmovisiones del medioambiente y la naturaleza en las relaciones de mercado globales?
A partir de un proceso de intermediación posterior a una crisis percibida, teorizamos el modelo de intermediación indigenizada para explicar cómo mediar entre estas dos visiones del mundo. En este proceso, los agentes intermediarios – que pueden o no compartir la cultura de uno o más de los actores involucrados— facilitaron interacciones entre fronteras culturales, forjando así conexiones entre mundos sociales distintos.
Un modelo de intermediación indigenizante
El proyecto en Costa Rica buscaba fortalecer la producción de banano orgánico, a través de capacitaciones técnicas, certificaciones y talleres comunitarios. Pero desde el inicio, hubo un choque profundo de visiones. Para Trona, el banano era un producto agrícola que debía cumplir con estándares internacionales para venderse. Para los Bribri, el banano es sagrado: una extensión del dios Sibu, parte de un equilibrio espiritual que no puede romperse. Mientras que la empresa hablaba de productividad y pobreza con indicadores occidentales, los Bribri no se sentían pobres: vivían con dignidad en armonía con la naturaleza.
Las prácticas que impulsaba FUNDES —como talleres en PowerPoint o materiales escritos— no tenían sentido para una comunidad que aprende trabajando en conjunto, en el campo, de forma práctica y oral. Así, lo que para Trona era “impacto social”, para los Bribri se percibía como una falta de respeto.
Después de meses de incomprensión, baja participación y frustración mutua, el proyecto entró en crisis. Fue entonces cuando la consultora decidió cambiar por completo su enfoque. Se creó un nuevo equipo, más cercano a la cultura Bribri, dispuesto a trabajar directamente en el territorio, a escuchar, observar y co-crear sin imponer.
El nuevo modelo de intermediación dio prioridad sistemática a la cosmovisión indígena de la naturaleza sobre una visión del medioambiente, evitando así la imposición del enfoque occidental en contextos indígenas, a través de tres dimensiones clave:
- Adaptación de acciones: Se dejó de lado la enseñanza formal y se apostó por el acompañamiento en campo, respetando los ritmos, tiempos y formas de trabajo de la comunidad.
- Sincretización del conocimiento: En lugar de imponer técnicas agrícolas universales, se buscó combinar saberes, permitiendo que las soluciones surgieran desde la práctica compartida y el diálogo.
- Yuxtaposición de significados: Se aceptó que palabras como “orgánico” o “productividad” pueden tener sentidos distintos para cada parte, y que no era necesario forzar una única definición.
Este cambio permitió recuperar la confianza, avanzar en el proyecto de manera más colaborativa y generar aprendizajes valiosos para todas las partes, demostrando que es posible construir relaciones de mercado más justas, pero solo si se reconocen las diferencias profundas entre cosmovisiones.
La clave no está en enseñar o convencer, sino en intermediar con humildad, presencia y apertura. Adaptar acciones, co-crear conocimiento y permitir la convivencia de significados distintos puede transformar no solo los proyectos, sino también a las personas y organizaciones que los impulsan.
No se trata de “incluir” a los pueblos indígenas en los mercados globales bajo las reglas de siempre; se trata de repensar esas reglas desde el diálogo y la reciprocidad. Solo así podrán surgir formas verdaderamente nuevas de hacer economía.