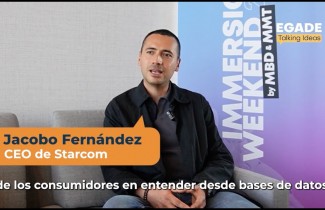La transición energética ya tiene presupuesto… pero no llega al techo
En lugar de subsidiar el consumo de energía eléctrica, el Tecnológico de Monterrey y la Agencia Francesa de Desarrollo proponemos subsidiar la instalación de paneles solares en hogares de zonas urbanas con alta saturación eléctrica y pobreza energética
Cada año, el gobierno mexicano destina miles de millones de pesos al subsidio eléctrico residencial. Aunque busca aliviar el costo de la energía para las familias, en la práctica este gasto tiene un efecto regresivo: quienes más consumen reciben más apoyo, y quienes menos tienen, reciben menos. Además, estos recursos no contribuyen a reducir emisiones ni a fortalecer la infraestructura eléctrica donde más se necesita.
En el Tecnológico de Monterrey, en colaboración con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), desarrollamos una propuesta para transformar este subsidio, haciéndolo más eficiente, más justo y alineado con los objetivos de la transición energética. La idea es sencilla: en lugar de subsidiar el consumo, subsidiar la instalación de paneles solares en hogares de zonas urbanas con alta saturación eléctrica y pobreza energética.
El punto de partida es una pregunta básica: ¿podemos usar mejor el presupuesto que ya tenemos? En lugar de cubrir mes con mes parte del recibo eléctrico, el Estado podría invertir ese mismo monto en instalar techos solares para familias elegibles. Esto reduciría la demanda detrás del medidor, liberaría presión sobre la red, aumentaría la capacidad instalada y permitiría redirigir energía hacia industrias de la zona. Además, al sustituir electricidad generada con fuentes fósiles por energía solar distribuida, es probable que se reduzcan las emisiones.
Probamos este enfoque en el caso de Nuevo León, un estado con fuerte presión sobre la red, crecimiento industrial acelerado y con grandes oportunidades de recibir nuevas inversiones por nearshoring. Modelamos el impacto de migrar gradualmente parte del subsidio hacia sistemas solares residenciales. Los resultados fueron contundentes: se reduce la demanda, se genera capacidad limpia y descentralizada, y se mejora la equidad territorial al priorizar a las zonas más vulnerables. Lo mejor es que esta transformación no requiere aumentar el gasto ni cambiar leyes. La arquitectura fiscal ya existe. Se trata de rediseñar el instrumento, establecer un padrón claro de beneficiarios y coordinar su implementación entre Hacienda, SENER, CFE y gobiernos estatales y municipales.
Esta propuesta tiene otra ventaja clave: es modular, escalable y de ejecución rápida. Mientras una central eléctrica puede tardar años en construirse, un sistema solar residencial se instala en semanas. Los beneficios son inmediatos: menor presión en la red, ahorro para los hogares, generación de empleo local y mayor resiliencia comunitaria. Además, al tratarse de una inversión en infraestructura, su impacto es duradero y acumulativo.
Desde la teoría económica, esta propuesta se inspira en una analogía clásica del diseño de políticas ambientales: para reducir emisiones, se puede intervenir por el lado del precio (a través de impuestos) o por el lado de las cantidades (mediante límites o cuotas). En este caso, el subsidio eléctrico opera como un impuesto negativo. Por eso, sustituirlo por una cantidad equivalente de energía solar —una dotación fija anual en especie— logra el mismo resultado en términos de eficiencia. Pero con una ventaja adicional: es más tangible, más visible para los hogares beneficiarios y más alineado con los objetivos de infraestructura y equidad. A todo esto se suma que la medida es fiscalmente neutra: no requiere mayores recursos, solo una mejor reasignación de los ya existentes.
Este enfoque también es compatible con la visión del sector eléctrico que ha promovido el actual gobierno, que se basa en el fortalecimiento del papel del Estado en la planeación energética. Nuestra propuesta se inserta en esa lógica: empoderar a los hogares con infraestructura solar financiada por el Estado es una forma concreta de democratizar la transición energética, fortalecer el sistema eléctrico nacional y avanzar hacia una mayor soberanía energética.
Una transición energética sostenible e incluyente en México no tiene que arrancar desde cero ni con grandes obras faraónicas. Puede empezar desde abajo, techo por techo, con una política pública que conecte justicia social con eficiencia económica. Descarga el reporte completo aquí.
El autor es profesor-investigador en EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.
Artículo publicado originalmente en Animal Político.